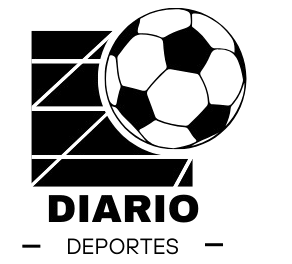Después de la elección de Hugo Chávez en 1998, la emigración neta de Venezuela comenzó a aumentar. Al principio fue relativamente lento. Las personas que se marcharon fueron, en general, los ricos, la clase empresarial, los que querían proteger sus inversiones y propiedades. Luego, a medida que las perspectivas económicas se deterioraron, llegó la clase media en busca de mejores oportunidades, y muchos de los que se fueron a Colombia podrían describirse con mayor precisión como repatriados: los hijos y nietos de colombianos que habían emigrado una o dos generaciones antes y ahora reclamaban su ciudadanía para empezar de nuevo. Estos dos grupos incluían disidentes, víctimas de una represión cada vez mayor. Cada elección decepcionante perdida por la oposición (o, más recientemente, robada por Maduro) ha empujado a quienes ya no creían en la posibilidad de un cambio a irse.
Sin embargo, nadie estaba realmente preparado para 2017, cuando la hiperinflación en Venezuela hizo la vida cotidiana insoportable. Ese año la tasa de inflación oficial fue de ochocientos sesenta y tres por ciento; al año siguiente aumentó aún más, hasta alcanzar una sorprendente tasa anual de más del ciento treinta mil por ciento. Ante esta situación insostenible, la gente común de todo el país simplemente recogió sus pertenencias y comenzó a caminar, finalmente cruzó el puente Simón Bolívar hacia Cúcuta y luego se dirigió hacia Colombia y más allá. Lo que inicialmente fue una preocupación local para Cúcuta –que despertó con calles y caminos llenos de refugiados– rápidamente se convirtió en una crisis nacional y luego regional. No tuvo precedentes, y si hoy se habla con los cucuteños, muchos todavía se estremecen al recordar aquellas escenas. Mencionar los caminantesLos caminantes y todos aquí saben de lo que estás hablando.
Keila Vilchez, periodista venezolana que escribe para el principal periódico de Cúcuta, la opinionMe dijo que estas personas no migraban tanto sino que huían. “Así es como se le puede llamar”, dijo. “Porque cualquiera que decide caminar veinte días, treinta días, cuarenta días para salir de su país lo hace porque no hay esperanza”. Los caminantes que Vilchez encontró en esos días mientras informaba desde Cúcuta y en las carreteras del estado colombiano de Norte de Santander se dirigían en su mayoría a Bogotá, o a la costa, o a la región cafetera de Colombia, después de escuchar rumores de que podría haber trabajo allí. Se llevaron consigo toda su vida, haciendo rodar sus abultadas maletas por los bordes de las carreteras, con los niños en brazos. Llevaban sandalias o iban descalzos. Estaban desesperados: sin papeles, sin dinero, tal vez el teléfono de un familiar o una dirección en algún lugar de Bogotá. Al no estar preparados para la altitud o los elementos, muchos murieron en el camino. Sólo en 2018, más de 1,3 millones de venezolanos abandonaron el país. “Como venezolano, no pude evitar pensar en la suerte que tuve”, dijo Vilchez.
En total, más de siete millones de venezolanos, o alrededor del veinte por ciento de la población, se han ido desde 2015. No es exagerado decir que este éxodo sin precedentes ha afectado a todos los países de la región: tensiones diplomáticas, puesta a prueba de las redes de seguridad social, desencadenamiento de reacciones xenófobas, polarización de la opinión pública y transformación política. Podría decirse que la emergencia humanitaria también ha transformado el debate político sobre la inmigración en Estados Unidos. ¿Cuántos estadounidenses habían oído hablar del Tren de Aragua antes de que se convirtiera en una abreviatura del tipo de inmigrantes que Trump prometió deportar en masa? Yo vivía en Nueva York cuando los gobernadores republicanos empezaron a enviar autobuses llenos de inmigrantes a ciudades de estados demócratas como la mía. En el invierno de 2022-2023, me ofrecí como voluntario para recibir a los recién llegados a la Autoridad Portuaria, la mayoría de los cuales eran venezolanos. Eran hombres y mujeres jóvenes, familias; Los recuerdo aturdidos, perplejos y emocionados, apenas capaces de creer que estaban en el centro de Manhattan. Necesitaban abrigos de invierno, gorros, ropa interior y cordones de zapatos. Y mucho más: un lugar para descansar, un trabajo, una escuela para sus hijos. Muchos habían cruzado el Puente Simón Bolívar, y lo único que uno podía hacer era darles la bienvenida y asombrarse de lo lejos que habían llegado; cada viaje era una especie de milagro.
Una mañana en Cúcuta, conduje hasta Las Delicias, un barrio de unas cuatrocientas familias en las afueras de la ciudad, donde caminos de tierra serpentean a lo largo de colinas verdes, convirtiéndose en barro con la lluvia, y donde más de la mitad de los residentes son venezolanos. La tarde anterior se habían producido disparos que mataron a dos jóvenes que circulaban en una motocicleta, uno de los cuales recibió un disparo en la espalda y murió. El otro permaneció hospitalizado. Ninguno de los dos provocó mucha simpatía por parte de los residentes con los que hablé; eran ladrones, o eso decían, y la vida era demasiado difícil para pasar mucho tiempo compadeciéndose de los criminales. Las Delicias se convirtió oficialmente en parte de Cúcuta en 2015, un cambio burocrático que muchos esperaban traería servicios muy necesarios y mejoras de infraestructura al vecindario, pero poco ha llegado a buen término todavía.